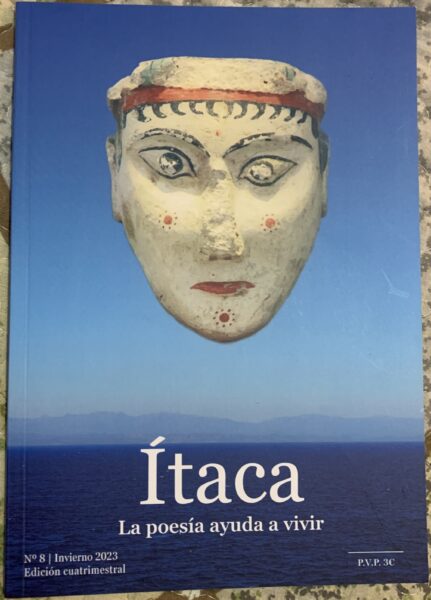(Texto de la presentación en el Centro Asturiano, Madrid 11-5-24)
Por José Cereijo

“La melancolía… es el origen de la poesía”, leemos en la página 46 de este libro. Es una versión, al menos aparentemente, pesimista de las palabras de Bécquer en la segunda de sus “Cartas literarias a una mujer”: “Todo el mundo siente. Sólo a algunos seres les es dado el guardar como un tesoro la memoria viva de lo que han sentido. Yo creo que éstos son los poetas. Es más: creo que únicamente por esto lo son”. Es, también, otra forma de decir lo que dice Machado: “Se canta lo que se pierde”.
He dicho, de todas formas, que ese pesimismo es sólo aparente. En la página 40, Isabel Marina ya había dicho que “Me creo en cada página”. La poesía, pues, no sería únicamente una forma de evitar que se pierda aquello que hemos vivido, que hemos sentido, sino también, y quizás ante todo, una forma de vivir en plenitud, de hacer que la vida sea realmente eso, vida, y no mera supervivencia, transcurso (y desgaste) del tiempo. Aquí podríamos recordar igualmente las palabras de Proust, que es cierto que titula su ciclo novelístico hablando del “tiempo perdido”, pero que también, en él, dice esto: “La verdadera vida, la vida al fin descubierta y dilucidada, la única, por lo tanto, realmente vivida es la literatura”.
Yo creo que este libro que hoy presentamos está instalado en esa tensión entre lucidez y melancolía; es más, creo que, de algún modo, vive de ella, que ése es su centro, su significado más hondo. Una y otra vez nos encontramos en él con esa constatación de lo pasajero, de lo fugaz; así, por ejemplo, en la página 38 se dice: “Divago por calles interiores… donde todo es un punto de fuga, una continua desaparición”: pero justamente en la página de al lado, la 39, consta que “Escribo para adivinarme”. Un proceso continuo, por tanto, no sólo de pérdida sino de descubrimiento, de revelación, que nunca cesa, que, en todo caso, sólo cesará con la muerte, y quizá ni aun entonces, como veremos. “¿A quién habré de despedir / cuando llegue la hora?”. Es, pienso, a esa luz a la que está escrito (y sentido, y pensado) este libro, que no me parece casual que se titule “Donde siempre es de día”; título que, como se ve, parece tener menos que ver con la pérdida que con la iluminación, con la “verdadera vida” proustiana.
Proceso que no es sólo gobernado por el afán de conocimiento, que no es meramente una cuestión de inteligencia, sino de supervivencia, porque “Lo que existió desaparece / y hasta la memoria duda. / La verdad se convierte en mentira / inexorablemente. // Todo nos engaña”. Por eso hablaba antes de “tensión”: una lucha no sólo por recobrar lo que vamos perdiendo, ni siquiera sólo por aclararlo, sino por evitar que se falsifique, que “nos engañe”; para alcanzar, pues, esa “vida realmente vivida”, no sólo es necesaria la “dilucidación”, sino la alerta continua, la vigilancia, el estar perpetuamente despiertos, como quería John Donne: “nadie duerme en la carreta que lo conduce de la cárcel al patíbulo, y sin embargo todos dormimos desde la matriz hasta la sepultura, o no estamos enteramente despiertos”. Y por eso es ahí, pienso, en ese lugar difícil, tenso, pero lúcido y abierto, donde trata de instalarse esta voz, “donde siempre es de día”.
Vivir en la ignorancia de la que hablaba Donne es fácil: todos lo hacemos. No, en cambio, hacerlo en el conocimiento, en la atención, en la disposición, en la sinceridad con uno mismo, como la “amante” de la página 95. Decía Jaime Gil de Biedma: “Hacer buenos poemas no es fácil, pero algunos lo consiguen; hacerlos y no engañarse con ellos, ni engañar al lector, sólo lo consiguen poquísimos”. A ese logro difícil es, me parece, a lo que finalmente aspira este libro; y no, o no sólo, como antes decía, por un prurito de lucidez, de conocimiento, de “hacerlo bien”, sino porque a su autora le resulta necesario, más aún, imprescindible, aspirar al menos a él, porque sólo de ese modo le parece posible vivir, vivir de veras; porque incluso el arte, del que se ocupa repetidamente en la tercera parte de las cuatro que tiene el libro (sobre todo de la música: Bach, Hildegard von Bingen, Vikingur Ólafsson; pero no sólo de ella: Giacometti, De Chirico…), si de algún modo puede “salvarnos” es “con su verdad”.
Y ahí, cuando nos estamos jugando realmente la vida, la vida verdadera, no caben transacciones: sólo a través de ella, de la verdad, es posible hacer frente de algún modo a la “sed infinita” que nos consume, a los “otros cauces” por los que “transita” “lo que de verdad es”. Porque “con las palabras / ya no estás tan solo”, y porque por ellas, por esas “pocas palabras verdaderas” a que aspiraba Machado es posible acceder a ese lugar “a donde no llega la muerte”, ese lugar desde el que “Scriabin llena mi cuarto. / Sigue estando tan vivo, él, / que tenía pánico a morir”; ese lugar, en fin, “donde Scriabin y mi madre / nunca morirán”. Ahí, a ese lugar, a esa luz, es a donde aspira, pienso, a llegar este libro. Donde siempre es de día.